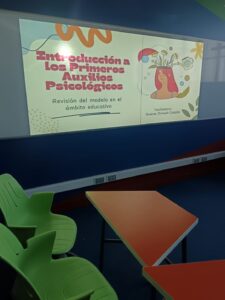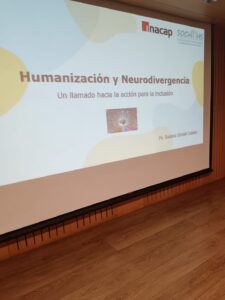Mi nombre es Susana, soy del signo Piscis, me gusta mucho el mar y los animales, las series y las papitas fritas. Me fascina entender el comportamiento humano para acompañar cambios, atendiendo a la voluntad de mis consultantes. Como docente, ejerzo desde un enfoque neuroafirmativo y respetuoso, con más preguntas que certezas, pues me considero una eterna aprendiz.
Diría que una de mis fortalezas es poder conectar con los demás, entendiéndolos y validando su historia, además de un sentido del humor que no freno en casi ningún contexto. Por otro lado, uno de mis desafíos es poder establecer límites saludables para que lo que pase afuera no me afecte tanto, y dejar de creer que puedo llegar al otro lado de la ciudad en 2 minutos.
Soy una persona neurodivergente que ha tenido varios desafíos. En mi camino en la psicología y la docencia, he buscado transmutar mi historia a través de entregar a mis consultantes y estudiantes lo que a mí me hubiese gustado recibir de los profesionales con los que me atendí o tuve clases (en mis 8 colegios). Igualmente agradezco lo bello de mis experiencias, reconociendo mis privilegios y el acompañamiento de mis padres en estos retos a quienes agradezco y honro su memoria.
¿Por qué humanización y perspectiva de derechos en la educación superior?
La humanización y la educación superior van absolutamente de la mano, estimo que es la base para quienes trabajamos con estudiantes. Considero que poder educarnos debiera ser un derecho inalienable, y mi objetivo es trabajar en la restitución de ese derecho. He sido convocada para esto en distintos escenarios. He decidido contribuir con un grano de arena en la educación Técnico Profesional y Universitaria en Chile, especialmente con aquellos que ingresan a través del programa PACE. Me moviliza ayudar a reducir la brecha y apoyar la movilidad social, acompañando y validando a ese estudiante que es el primero de su familia en ingresar a la educación superior y que siente que no podrá hacerlo porque considera que ese espacio no le corresponde. Ahí reside la humanización para mí en este escenario.
¿Cómo llegaste a proponer estrategias de humanización desde tu profesión como psicóloga?
La humanización me parece inherente para quienes trabajamos con salud mental. Antes de conceptualizarla como tal, siempre la consideré un pilar en mi trabajo, ya sea a través de un trato compasivo con mis consultantes o en la educación superior, donde he ayudado a instalar programas de salud mental, activando redes, haciendo convenios y orientando a quienes lo necesiten, especialmente a quienes no tienen acceso o ven la psicoterapia como algo muy lejano. Muchos de los estudiantes y consultantes con los que trabajo son los primeros de su grupo familiar en acceder a una psicoterapia o a la educación superior. Considero que en las intervenciones de salud mental también existe una brecha marcada por los privilegios, la cual, como profesionales humanizados, debemos observar y ayudar a reducir.
¿Qué queda por hacer en educación superior para empezar a hablar de humanización?
Se ha avanzado bastante en la educación superior; en cada institución se están creando programas de acompañamiento con distintos profesionales e instalando políticas de inclusión. Sin embargo, aún falta mucho por hacer, ya que todavía se prioriza la cantidad sobre la calidad. La salud mental y la educación no son conceptos estándar que se puedan aplicar de la misma manera a todos; deben tener pertinencia territorial y respeto por la diversidad. Un estudiante de Puerto Aysén, de La Serena, del turno diurno o del vespertino son diferentes entre sí. Nos falta poner el foco en el territorio y en la persona, no tanto en las estadísticas o los eventos masivos “instagrameables”.
¿Qué importancia ha tenido SOCHIIHS en tu camino?
Para mí, SOCHIIHS ha sido clave. Me ha conectado con personas que comparten la misma visión de humanización, compasión y el deseo de mejorar este mundo, donde a menudo nos sentimos ajenos. Formar parte de una DE (Diversidad, Equidad e Inclusión) con un objetivo común, fortalece mi sentido de comunidad y me impulsa a seguir aprendiendo y trabajando para lograr un mundo y una educación más compasivo.
¿Por qué te convoca la humanización?
Me convoca porque es importante para mi trabajo y para mi vida. Implica volver a lo que realmente importa: a conectar con nuestro interior y, desde ahí, con la otredad, considerando las individualidades y observando el contexto. Es dar respuestas con pertinencia y dejar de ver al ser humano como un número o una estadística que tenemos que mejorar. Es la reconexión con lo esencial que nos diferencia de lo artificial y que nos hace volver al centro en un mundo tan convulso. Es un bálsamo de humanidad compartida.